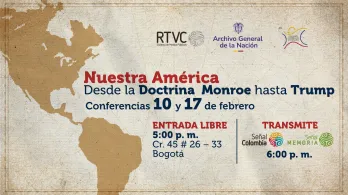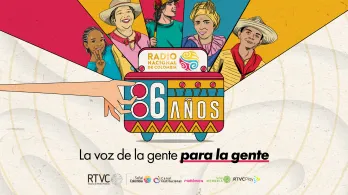“Debería ser una obsesión nacional”: familiares de las víctimas piden desclasificar archivos de EE. UU. sobre el Palacio de Justicia

Después del estreno del documental Fragmentos de otra historia en Señal Colombia, la franja Noches de Opinión abrió un espacio para volver, 40 años después, a las heridas del Palacio de Justicia y a las herramientas para comprenderlo: las imágenes de archivo, los documentos, las sentencias y los relatos de quienes nunca han dejado de buscar la verdad. La Mesa de Análisis, conducida por el analista Guillermo Segovia, contó con la participación de Helena Urán Bidegain, Pilar Navarrete y la realizadora Margarita Riveros.
Segovia describió el impacto de volver a ver las imágenes del asalto y la retoma —“indignación, tristeza, desolación”— y propuso una conversación que fuera más allá de la conmemoración anual. Las invitadas recogieron ese hilo para hablar de memoria, de archivos y de la responsabilidad del Estado colombiano frente a una verdad que aún no se cuenta completa.
En ese contexto, Helena Urán retomó un tema que ha defendido en libros, litigios y escenarios públicos: la importancia de los archivos —incluidos los de Estados Unidos— para esclarecer lo ocurrido. “Parte de lo que sucedió en el Palacio de Justicia está en archivos de los Estados Unidos”, afirmó, y remató que esa búsqueda “debería ser una obsesión nacional”.
También puedes leer: Toma y retoma del Palacio de Justicia: 40 años entre la tragedia, la impunidad y la responsabilidad del Estado
Archivos, nudos y una oportunidad perdida con Estados Unidos
Helena Urán explicó que su libro Desatar los nudos nace de una constatación dolorosa: “cuando yo llego a Colombia hace tres años y me doy cuenta cómo se aborda el caso del Palacio de Justicia y veo que hay una inmadurez democrática, política y emocional absoluta… seguimos prácticamente en 1985”. A partir de ahí, relató acciones concretas de memoria y exigencia de responsabilidad estatal: el retiro de las medallas al general Arias Cabrales, la solicitud de convertir lugares de impunidad en espacios de memoria, los debates simbólicos con el presidente Gustavo Petro y, en el centro, la lucha por los archivos.
“Los archivos son eje central en la construcción de memoria”, subrayó, al recordar que sin las imágenes en las que se ve a su padre saliendo vivo del Palacio, “es posible que todavía mantuviéramos la versión que se difundió inicialmente”. Hoy existen esos registros audiovisuales y documentos forenses que dan cuenta de tortura y ejecución extrajudicial, pero Urán cuestionó que “la Fiscalía ni siquiera reconozca sus propias pruebas” y desatienda decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La conversación avanzó hacia el papel de Estados Unidos. Helena recordó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a Cancillería y Fiscalía activar diálogos bilaterales para acceder a archivos del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia, pero advirtió que eso no basta: “lo que se necesita son los de las agencias de seguridad. Y eso solo se puede hacer de jefe de Estado a jefe de Estado”. Señaló que el presidente Gustavo Petro “dijo que había dado la instrucción de que se desclasificara”, pero que el cambio de gobierno en Washington y el deterioro de la relación política implicó perder “una oportunidad y un tiempo muy valioso”. Aun así, insistió: “en algún momento esos archivos se van a desclasificar… y eso yo lo tengo clarísimo hace rato y por eso ha sido como mi obsesión… Debería ser una obsesión nacional, claro”.
El cine como trabajo de archivo: imágenes que abren procesos
La Mesa de Análisis destacó de manera especial el trabajo de archivo detrás de Fragmentos de otra historia. Helena Urán subrayó “el trabajo de corazón” de los directores César García y Laura Vera, y la forma en que el documental demuestra lo que puede lograrse cuando las imágenes son cuidadas, cruzadas y puestas en contexto. “Vemos el resultado, lo que se puede hacer con archivos. Cómo traer el pasado al presente y hacer incluso pedagogía y sacar lecciones de eso a partir de archivos”, afirmó.
En la misma línea, Urán retomó el aporte de Forensic Architecture, el colectivo británico que reconstruyó la operación militar a partir de cientos de registros audiovisuales, maquetas y testimonios, trabajo que se expuso en el Banco de la República y luego alimentó investigaciones de la Comisión de la Verdad. Para Helena, esa reconstrucción evidenció que “el escenario… todo indica que estaba calculado, que no fue algo que decidieron en ese momento”, con la Casa del Florero como centro de operaciones y una infraestructura represiva heredada del Estatuto de Seguridad.
Margarita Riveros, autora del libro 'Biografía social de los registros audiovisuales sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia', profundizó en ese enfoque. Recordó que muchas de las imágenes se volvieron “icónicas” porque los noticieros las repitieron cada noviembre en informes breves y superficiales, pero que existe un universo más amplio de registros poco vistos: “viendo el documental, vi imágenes que yo no había visto antes… las del ‘después’, el tratar de los familiares averiguar por sus seres queridos, que son durísimas”. Para ella, esos archivos no solo tienen valor emotivo: “la importancia de estos archivos no ha sido simplemente en términos sociales, sino judiciales también, para tratar de esclarecer la verdad”.
También puedes leer: “Había interés en quemar los expedientes”: exmagistrado sobreviviente al holocausto del Palacio de Justicia
De la memoria a la conciencia histórica
Riveros planteó que Colombia no solo necesita políticas de memoria, sino lo que denomina “conciencia histórica”. “Sí hay unos procesos de memoria… pero tenemos que ir más allá y hablar de la conciencia histórica”, explicó. Eso implica entender los antecedentes, las decisiones institucionales que hicieron posible la masacre, sus repercusiones en el presente y las tareas pendientes hacia el futuro, más allá de la evocación emotiva anual.
En esa misma clave, Helena Urán insistió en que el Palacio de Justicia no puede leerse como un episodio aislado, sino como “la consolidación del Estatuto de Seguridad”, con una infraestructura represiva preestablecida, centros de detención y tortura como la Casa del Florero y patrones de desaparición que afectaron a cerca de cien personas, entre ellas magistrados auxiliares, trabajadores de la cafetería y civiles que jamás fueron combatientes. “Es bastante llamativo que a pesar de esas evidencias… sigamos con versiones facilistas”, dijo, en referencia a explicaciones oficiales que reducen todo a un cruce de balas en los pisos superiores.
Esta apuesta por la conciencia histórica se traduce, en el terreno audiovisual, en el cuidado de los materiales, su preservación, catalogación, circulación y estudio. La mesa valoró ese trabajo de archivo del documental y de los proyectos previos, que han permitido que las familias identifiquen a sus seres queridos, cuestionen versiones oficiales y exijan responsabilidades.
Cuarenta años de lucha: la voz de las familias
La intervención de Pilar Navarrete recordó que detrás de cada archivo y cada fotograma hay vidas atravesadas por la violencia de Estado. Ella perdió a su compañero, trabajador de la cafetería del Palacio, cuando tenía 20 años y cuatro hijos pequeños. Cuarenta años después, resumió así el camino recorrido: “me veo más fuerte… me veo muy segura de lo que quiero, de lo que me gusta hacer, de ayudar a otras víctimas a encontrar respuestas”.
Pilar describió la lucha de las doce familias que empezaron “desde la hora cero” en Medicina Legal, las amenazas, la estigmatización y la burla de quienes debían garantizar verdad y justicia. “Todo el tiempo hemos sido estigmatizados… ha sido demasiado doloroso para nosotros todo el tiempo estar enfrentándonos a reconocer una cantidad de cosas que la gente no quiere aceptar, a esa falta de memoria que hay para la gente”, afirmó. Al mismo tiempo, insistió en que el esfuerzo de las víctimas “no ha sido gratis, no ha sido en vano”.
En uno de los momentos más crudos de la mesa, Navarrete relató cómo, décadas después, encontró partes del cuerpo de su esposo en la tumba del magistrado Julio César Andrade, en Barranquilla, por orden de la Corte Interamericana y gracias a la insistencia de la familia Andrade. El episodio ilustra, una vez más, el papel de la justicia internacional, la precariedad con que se manejaron los cuerpos y la responsabilidad de agentes estatales en la desaparición y el ocultamiento de pruebas.
Lugares de poder, lugares de terror, lugares de memoria
La conversación también se detuvo en la carga simbólica de la Casa del Florero, hoy Museo de la Independencia, que en 1810 fue escenario del llamado “Grito de Independencia” y en 1985 se transformó en centro de detención, tortura y desaparición. “Creo que estos lugares… deben ser lugares de memoria… que tengan que contar pero de una historia real que ha sido solo violencia en este país”, sostuvo Pilar.
Para ella, la Casa del Florero es como “un reloj de arena que deja caer por gotas el pasado hacia el presente”: un recordatorio de que la historia de la República ha estado atravesada por episodios de violencia que deben ser nombrados, no cubiertos por una capa de solemnidad patriótica. En esa misma clave, la Mesa de Análisis subrayó el valor de iniciativas como Fragmentos de otra historia para resignificar espacios, imágenes y relatos.
También puedes leer: "He pedido desclasificar los archivos secretos de los EEUU para el año 1985": Presidente Petro
Fragmentos de otra historia: cine, archivo y proyección pública
Hacia el cierre del programa, Helena Urán celebró el anuncio del gerente de RTVC, Hollman Morris, de llevar Fragmentos de otra historia a festivales y circuitos de exhibición dentro y fuera del país, para que la película circule en foros, escuelas, debates y escenarios de formación ciudadana. “Hablando de la falta de conciencia histórica y de memoria, esto es una herramienta muy útil para ese propósito”, afirmó.
Guillermo Segovia explicó que, precisamente por esa agenda de festivales, el documental aún no estará disponible en RTVC Play, pero la apuesta del Sistema de Medios Públicos es que “recorra el mundo… que toda la gente la utilice en foros, en debates” y que las imágenes que allí se reúnen sigan sirviendo para avanzar en el esclarecimiento de la verdad.
La Mesa de Análisis de Noches de Opinión dejó así dos ideas fuertes: que sin archivos —audiovisuales, judiciales, diplomáticos, nacionales e internacionales— no habrá verdad completa sobre el Palacio de Justicia, y que la desclasificación de documentos en poder de Estados Unidos debe convertirse en “una obsesión nacional”. Porque en esos fragmentos de otra historia todavía están las piezas que faltan para que la memoria se convierta en conciencia histórica y en garantía de no repetición.
#NuestraAméricaXRTVC | 🌎 Este 10 y 17 de febrero, RTVC junto al Archivo General de la Nación y la Asociación Colombiana de Historiadores invitan al conversatorio "Nuestra América: de la Doctrina Monroe a Donald Trump".
— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) February 10, 2026
🎙️ Con Francisco Flores Bolívar, Luz Ángela Núñez y Javier… pic.twitter.com/H2Z0QeNCNy