JEP: un hito con el compromiso por la memoria, la verdad y la justicia restaurativa
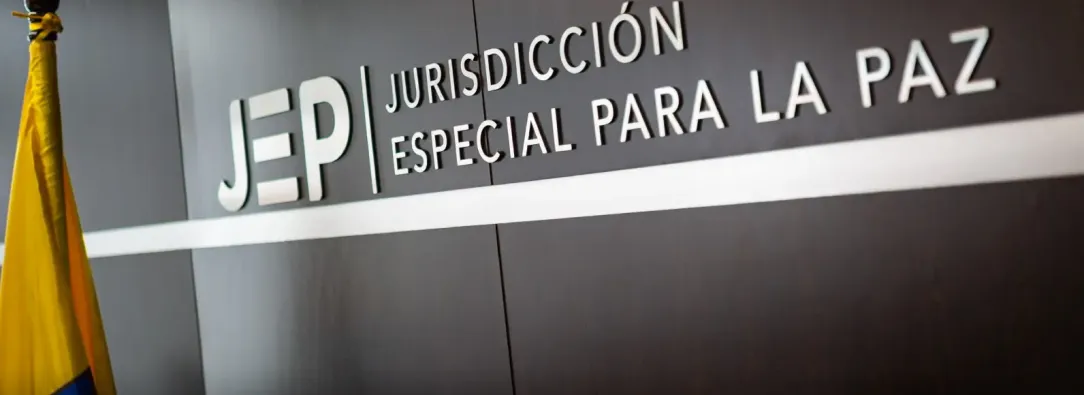
Colombia vivió esta semana un momento importante para la verdad, la memoria y la justicia transicional: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso sanciones restaurativas de ocho años al último secretariado de las FARC por el secuestro sistemático de más de 21.000 personas, y también condenó a 12 exmilitares por su responsabilidad en 135 asesinatos selectivos, conocidos como “falsos positivos”.
Estas decisiones confirman que el modelo de justicia transicional, consagrado en el Acuerdo de Paz de 2016, ha sido más eficaz que los intentos previos por investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado.
¿Qué es la justicia transicional y por qué es importante?
La justicia transicional es un modelo que emerge en contextos de guerra o dictaduras, cuando los sistemas judiciales tradicionales no son suficientes para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición. En Colombia, esta figura se consolidó a través del Acuerdo de Paz con las FARC, que creó un sistema integral con tres pilares: la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Puedes leer: JEP sentencia a 12 militares del Batallón La Popa por 135 falsos positivos.
Dentro de este marco, la JEP se encarga de juzgar los crímenes más graves del conflicto con un enfoque diferencial: busca que los máximos responsables reconozcan sus delitos, aporten verdad plena y reparen a las víctimas. A cambio, pueden recibir sanciones propias —no necesariamente privativas de la libertad, pero sí con contenido restaurativo y de restricción de derechos.
¿Qué ha logrado la JEP que no logró la justicia ordinaria?
Desde su entrada en funcionamiento en 2017, la JEP ha logrado lo que durante décadas no logró la justicia ordinario: llevar a los estrados judiciales a altos mandos de las FARC y del Ejército Nacional, con procesos estructurados, audiencias públicas, reconocimientos de responsabilidad y participación directa de las víctimas.
A diferencia de la justicia punitiva—donde los casos se fragmentaban, se estancaban o nunca se abrían—, la JEP ha priorizado “macrocasos”. Es decir, expedientes que agrupan patrones de criminalidad sistemática. Así ha podido reconstruir lo ocurrido en crímenes como los secuestros masivos, los falsos positivos, la violencia sexual en la guerra o los crímenes contra pueblos étnicos. Además, ha conseguido que excomandantes guerrilleros, exgenerales, coroneles y soldados reconozcan públicamente su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Lee además: JEP impone ocho años de sanción a siete exjefes de las Farc por secuestros.
El contraste con la Ley de Justicia y Paz
Antes de la JEP, Colombia vivió la experiencia de la Ley de Justicia y Paz, vigente desde 2005 para juzgar a los paramilitares desmovilizados. Aunque permitió avanzar en verdad parcial, fue criticada por procesos muy lentos, escasa reparación a víctimas y beneficios judiciales excesivos para criminales que no siempre cumplieron con sus obligaciones de verdad o reparación.
A diferencia de esa experiencia, la JEP ha establecido condiciones más exigentes para acceder a sanciones alternativas, ha ofrecido mayor protagonismo a las víctimas y ha documentado los crímenes con mayor rigurosidad, combinando testimonios, archivos militares, documentos desclasificados y peritajes.
¿Por qué son importantes estas sanciones contra el último secretariado de las FARC y exmilitares?
En el caso de las FARC, es la primera vez que se emite una sanción contra su cúpula máxima por crímenes cometidos como política sistemática de guerra, en este caso, el secuestro, donde la extinta guerrilla privó de la libertad a más de 21 mil personas. En el caso de los falsos positivos, donde altos oficiales del Ejército reconocen haber asesinado civiles inocentes para presentarlos como guerrilleros muertos en combate, un crimen que había sido negado o minimizado por años, indica un cambio significativo a la hora de juzgar los crímenes cometidos por agentes del Estado.
Te puede interesar: “Altos mandos conocían el plan maquiavélico para mostrar estas 'bajas' como resultados operacionales”: (r) Julio Parga.
Ambas sentencias incluyen sanciones de ocho años con trabajos restaurativos, restricción de movilidad, aportes a la verdad, participación en obras de memoria y acciones de reparación colectiva.
De no ser por la creación de la JEP y la Comisión de la Verdad, crímenes como los secuestros sistemáticos —que dejaron más de 21 víctimas—, el reclutamiento forzado de al menos 18.677 niños, niñas y adolescentes, y los asesinatos de 6.402 civiles presentados como bajas en combate —los llamados “falsos positivos”— podrían haber quedado sin verdad, sin justicia y sin reconocimiento institucional.
Estos mecanismos de justicia restaurativa han permitido reconstruir lo ocurrido con base en evidencia y testimonios, nombrar a los máximos responsables y avanzar en sanciones, algo que la justicia ordinaria, por décadas, no logró con el mismo alcance ni profundidad.
No te lo pierdas: Nariño: recuperados en fosas comunes 22 cuerpos de personas desaparecidas.
📢 Entérate de lo que pasa en Colombia, sus regiones y el mundo a través de las emisiones de RTVC Noticias: 📺 míranos en vivo en la pantalla de Señal Colombia y escúchanos en las 73 frecuencias de Radio Nacional de Colombia.
#RTVC | ATENCIÓN🗣️"El Sistema Nacional de Medios Públicos del Estado Colombiano, RTVC, eleva su voz de rechazo frente a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Colombia y su presidente @petrogustavo, así como ante la posibilidad de una intervención… pic.twitter.com/kUZdq52VSN
— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) January 7, 2026



















